
Hubo un tiempo nada lejano, en España y en otros sitios aproximados, en el que los hombres se sentían exigidos por su virilidad. Los amigos se hacían en los patios de los colegios a fuerza de puñetazos, y los chavales exhibían con orgullo las cicatrices. Un tiempo en que se veneraba a los padres, a los maestros, y a los mayores. Por entonces el ejército era un lugar mítico, como las Montañas de la Luna antes de la llegada de Stanley. Era una de esas cosas que contaban los adultos en voz baja, para que los niños, que siempre escuchaban, no las oyesen. Si frisa, en fin, usted el medio siglo – o si lo rebasa – las vivencias de nuestro admirado autor no le dejarán indiferente, y hasta le devolverán el aroma de un tiempo perdido, que no desperdiciado; y si es usted más joven, lamentará que esa envidiable añada suya no le haya cogido en época más feliz. Y acaso entenderá que bien puede resumirse la vida, como recogían los hogares de la OJE en su frontispicio, en la joseantoniana sentencia: “Vale quien sirve”. Y, entonces, entenderá también por qué el soldado Valladares nos cuenta lo que aquí se recoge.
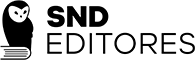









Añoro estos años en que los hombres eran hombres, las mujeres mujeres. Que pena decir esto. «Servir es un honor», cada uno desde su puesto.
Tiempo de añoranza. Tiempo de recuerdos. El ejercito me ayudo a ser quien soy. Salud mi estimado Valladares.
Porque todo tiene una razón de ser, ojalá y así se entendiera.