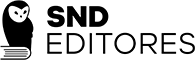Clicka aquí para comprar la novela en la tienda on-line de la editorial Ultima Libris
📚 Pack de 3 libros sobre la China contemporánea publicados por Letras Inquietas @let_inquietas por tan solo 28,99 euros (25% de descuento) + envío
🛒 Clicka aquí para comprar: https://t.co/YiywA7UE8e
☑️ Pago seguro con @PayPalSpain
📦 Envío certificado por @Correos pic.twitter.com/k0M2JVGA7N
— Letras Inquietas (@let_inquietas) September 19, 2023
El refugiado
Amenazaba lluvia, y todos los presentes en la cola miramos al cielo con miedo, con mucho miedo. El desierto avanzaba imparable de día, pero por la noche, esa misma noche, temíamos que comenzaran a caer gotas de agua. Qué triste…
“Dame algo de beber por favor… algo de beber”. Mi padre pedía con insistencia a varios vendedores que pululaban entre la fila de refugiados, intentando no mostrar desesperación.
“Deme algo por favor… voy, voy con mis hijos”. Repetía una y otra vez.
Uno de ellos, vestido con una túnica alargada de color marrón, se acercó a él. Parecía un tipo bastante siniestro, con ese ropaje de retales propio de alguien que vivía en la Cañada, con la mascarilla antihumedad muy desgastada, y seguro que con la piel quemada por las vendas que recubrían sus huesudas manos. Llevaba colgada una ristra de botellines de plástico muy reutilizados, llenos de líquidos de los colores más diversos. Era uno de esos aguadores que vendían a precio de oro lo que tanto se necesitaba, y de lo que tan poco quedaba fuera de las murallas de esa ciudad donde enormes esculturas, a modo de máscaras de tragedia griega, señalaban el destino de los que nos quedábamos fuera. A nosotros, a lo lejos, nos observaba con su cara de sátiro.
Tras mirarle de arriba abajo, el oportuno vendedor le ofreció una botella con un líquido tirando a marrón. “Son diez euros”, le dijo con autoridad pasmosa, reconociendo el origen y la sed de su nuevo cliente. Mi padre sacó su billete desgastado y se lo dio, intentando que nadie de la fila le viera recurrir a él. El orgullo era el orgullo. Sobre todo, para alguien que nació en la capital y que había vivido en un resort cerca de esa entrada al subsuelo metropolitano. Y una vez hecha la transacción, el tipo de la túnica salió disparado a lo largo de la interminable fila de refugiados.
“Otra vez me han engañado. Maldito hijo de…” Al ver de reojo mi mirada posada en él, evitó completar el insulto. Y como siempre, de manera estoica, siguió bebiendo de esa extraña bebida con expresión que denotaba un profundo asco. Yo sabía lo que ocurría, y mi hermana Adriana, más pequeña que yo, también. Hace unos días le pasó lo mismo. Le habían vendido orina en un puesto supuestamente homologado, tras bajar del autobús nocturno que nos trajo a la pedanía subterránea. Otras veces había comprado el resultado destilado de algún aire acondicionado reconvertido, el líquido de conservas malolientes o, directamente, agua estancada medio filtrada. Eso tenía un pase, pero el meado de un desconocido no lo tenía. Nunca me habría reconocido qué era lo que estaba ingiriendo, porque nunca lo había hecho. Aunque yo sabía cómo olía y cómo sabía. En ocasiones, aunque mi padre me advertía una y otra vez que nunca se hacía, cuando la sed me invadía sin freno bebía mi propia orina.
Hacía meses que nos habíamos convertido en unos patéticos sedientos. Hasta perderlo todo, nunca había sufrido la sed que te convertía en otro maldito pobre más. Pero para no hundirle más, cuando mi padre me ofreció ese menjunje me hice el loco y bebí como si no supiera de que se tratara. Eran tiempos donde mejor tragarse la soberbia y esa bazofia de agua turbia, que luchar sin sentido contra el mundo cruel en el que vivíamos, y que tener esa sed que te recordaba en cada momento lo que habíamos dejado atrás y dónde íbamos a vivir desde esta noche. Pero Adriana, mi hermana pequeña, que no paró de llorar durante toda la espera en la cola, se negó a probarla. Era más orgullosa, incluso, que mi padre.
La verdad es que no estaba tan mal. Lo reconozco. Quizás había comido algo de picante, porque su sabor llegaba a quedarse medio agradable en el paladar. Pero mi padre no podía soportarlo. No por ese meado convertido en bebida casi espirituosa. Al final, uno se acostumbra a casi todo cuando no puede elegir. Lo empecé a aprender en el sureste español. Mi padre no lo soportaba, básicamente, por su orgullo siempre humillado, desde que el salió de la capital, primero, y de nuestra cúpula protectora, después. No había servido al Sistema tantos años para acabar así, sin poder contemplar el sol cada día y tener que buscarse la vida bajo tierra.
Aunque lo peor de todo era dónde llegábamos. Notaba su tensión más que nunca, en ese preciso momento. No toleraba esa cola, ser refugiado y, especialmente, haber llegado a buscar agua y techo a un lugar como ese. Era capitalino, sus abuelos habían nacido cerca del kilómetro cero, y habíamos llegado a tener piscina propia. Y había sido parte del Sistema, como leal vasallo que en su nombre dejó a otros muchos sin agua. Ahora cambiaban las tornas. Arribaba a esa región lejana de la que muchos de sus conocidos decían las mayores barbaridades posibles. Subdesarrollados, pobres, analfabetos. Según había oído poco antes de salir a la periferia, eran muy violentos, vivían hacinados en el subsuelo, y el cerdo era su gran amigo y socio. Leyendas de una tierra antes cubierta de naranjos y limoneros. Tuvimos suerte al principio de llegar: le asignaron a un nuevo puesto lejos de los habitantes de la región, en un resort protegido a varios kilómetros de la costa, en contacto con la elite patria, sin tener que bajar muchos metros de profundidad y con muy poco riesgo de morir bajo la radiación. Pero todo había cambiado en poco tiempo. Estábamos en una cola de refugiados camino de una pedanía subterránea, y eso era demasiado. Sentía como propia la humillación de mi padre de estar bajo el mismo destino de los más sedientos, sobre todo, para alguien que se consideraba como un modélico empleado sistémico. Aunque no había otra opción. Cometió un error y tenía que pagar. Debíamos a venir y vivir con ellos, en esa región de palurdos que, para él, no sabían hablar. Los despreciaba, diciendo que era medio humanos y medio bestias; pero, no tan paradójicamente, esos palurdos tenían agua.
Nunca los entendía. Ni a los empleados de resort, ni mucho menos a los que iban a ser sus nuevos vecinos malolientes. Hablaban muy rápido y se comían la mitad de las palabras. Eso decía mi padre. Yo intentaba captar las palabras que iban y venían entre las personas que pululaban por la fila, y la verdad es que comprendía muy poco. Quizás por estar ya condicionado por las críticas de mi padre, quizás porque eran esos palurdos de los que nos reíamos en la infancia, o a lo mejor por la mezcla de gentes de distinta procedencia que iban de aquí para ya antes de ingresar en el terreno. Sentía el mismo rechazo que mi padre, pero un resentimiento aún más grande por aquellos que nos expulsaron, aquellos de los que tenía la insignia que les arranqué de su traje. Los encontraría y los mataría a todos. Me vengaría de esa asquerosa gota de agua.
Mi padre advirtió mis ojos de rabia sobre la mascarilla de diseño que delataba nuestra procedencia. Las miradas siempre se posaban en nosotros durante el viaje hasta aquí, entre el desprecio local y la satisfacción ajena por nuestra humillación. No resistió más. Sacó de su mochila un paquete alargado, con bordes plateados bien visibles en la parte mal envuelta. Desenvolvió una especie de espejo, creía yo en ese instante, y se lo colgó en el cinturón. “Borja, intenta aguantar. Sé fuerte. Algún día volverás a tener el agua pura. Yo ya no volveré a bañarme en ella, pero tu sí lo lograrás. Eres joven, y tienes que aguantar ahí abajo. Recuerda. Hazlo por tu familia, hazlo por mí. Tienes que aguantar allí abajo”. Aún recuerdo esa frase que me dirigió, especialmente desde que el Timón Colectivo me habló, años más tarde, de la revolución inminente que devolvería el oro líquido a los sedientos del mundo.
En esa cola nocturna vi sus máscaras, por primera vez. Eran rojas, y parecía que representaba un animal, quizás un león, pensé en ese momento. A mí me fascinaron profundamente, pero mi hermana se asustó mucho, y rápidamente se colocó detrás de mi padre, escondiendo también su muñeca rubia; otrora último modelo feminista y hoy simple plástico sucio. Me impresionaron esas caretas felinas cuando las contemplé sobre los rostros de una pareja de revolucionarios, que se las ponían incluso de madrugada, y que intentó colarse justo delante de nosotros tras varias y desesperantes horas de espera, mirándonos con desprecio. Juraría que esas máscaras tenían vida propia, que gesticulaban como lo haría un rostro humano, que se movían mostrando sentimientos y sensaciones, en este caso amenazantes. Y esa pareja llevaba en las manos, además, un libro de tapas duras que más tarde hice mío.
Amenazaba con llover, y estábamos, por fin, muy cerca del acceso principal a la pedanía, pero mi padre no pudo aguantar más. La humedad de esa noche era especialmente asfixiante, y el viento cálido, ese que agrietaba la piel, aumentaba por momentos la temperatura fuera y dentro de su cuerpo. Lo noté cuando me agarró la mano con fuerza. Su orgullo era su orgullo, ante esas caretas rojizas y ante esos rostros de desprecio que mostraban. Pero yo seguía fascinado con las máscaras y Adriana lloraba sin consuelo. En un segundo, pese al nerviosismo que detectaba en él, se puso su propia máscara plateada, que yo creía un simple espejo, y sacó de su mochila la pequeña pistola que mi tío le había regalado. Mi padre apuntó con ella en la nuca de uno de esos chicos ocultos tras esa peculiar efigie. Y le dijo: “Si no abandonas la fila, no saldrás vivo”.
Clicka aquí para comprar la novela en la tienda on-line de la editorial Ultima Libris
SINOPSIS
Un país se ha secado. Nuestro país. Décadas después de guerras y pandemias, los vaticinios se han cumplido, y millones de habitantes tienen sed, mucha sed, escondiéndose tras cuatro paredes o bajo tierra para evitar la radiación solar imparable. Ha comenzado la era de la extinción, y en una nación dividida, quemada y sedienta, burócratas inhumanos, guerreros despiadados y revolucionarios emergentes luchan por el agua que unos pocos monopolizan. Otro grupo de caminantes, entre la desesperación y los recuerdos, intentará penetrar, sea como sea, en la gran ciudad amurallada cerca del mar y encontrar el agua pura soñada. Pero entre los sedientos que quieren dejar todo atrás, unos ojos rojos, rojos como la lava, asustarán a todos aquellos que ya han vendido su alma al poder, pero darán esperanza a aquellos pocos que conocieron esa vieja profecía en la penumbra. Quizás, y como se escribía en las Crónicas de los Grandes Maestres, la historia humana no se repite como comedia o como tragedia, solo como la eterna lucha por la supervivencia.