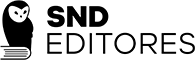Señalaba Feijoo la semana pasada en las Cortes que Óscar Puente, diputado socialista y exalcalde de Valladolid, era peor que Gregorio Peces-Barba, expresidente, también socialista, del Congreso de los Diputados.
Últimamente ando enfrascada en una recopilación de artículos de César González-Ruano (SND Editores). En el titulado La pobre vida española, publicado en ABC el 29 de abril de 1934, el periodista habla del momento español «tan ingrato, tan miserable, tan pazguato, y dado al éxito de toda causa mezquina y bárbara» que vive el pueblo. Cierto es que, con estos mimbres, tengo difícil tejer el cesto de la confrontación favorable a un pasado que, si bien no pretendo idealizar, sí quiero ponderar justamente. Pero verán, González-Ruano continúa su texto: «¡Ay, pobre y grande España…! Su peligro de muerte es lo que importa. Que una bala perdida nos entre en el corazón no es cosa que importa». Comparen el sentimiento del escritor, al que preocupa el destino de la nación más que el propio, con un Sánchez ensimismado en su proyecto personal y tratando de esquivar su bala a expensas del despiece del país.
Óscar Puente es peor que Peces-Barba, Sánchez Castejón es peor que González-Ruano, Irene Montero es peor que Clara Campoamor —qué sé yo—, y yo soy peor que mi abuela.
Somos peores. Hijos de nuestro tiempo, de un tiempo resultante de cincuenta años de demolición de trascendentales. Somos individuos débiles, rotos, regocijados en la miseria, acechados y doblegados por la inmundicia. También nietos de gentes que todavía conservaban dioses fuertes impresos en sus códigos. Elegimos ser peores porque costaba esfuerzo emularlos.
Cada uno de nosotros es un jodido milagro. El resultado de personas que se quisieron, o de un accidente. El producto del amor de unos padres o de la indiferencia de unos amantes. Hijos de mujeres que no abortaron o bisnietos de un suertudo cuyo sistema inmunitario destruyó un bacilo, Gram negativo y cabrón, que arrasó todo un vecindario. Estamos aquí porque alguno de nuestros antepasados tuvo coraje o fortuna. Porque unos milicianos no lo encontraron o porque se conmutó su pena de ejecución a última hora. Porque un tío descubrió la penicilina por azar o porque unas monjas recogieron y alimentaron a un bebé que encontraron en un torno. Estamos aquí porque antes de que Él nos formara en el vientre de nuestra madre, ya nos conocía.
No tenemos ningún derecho a ser peores. A no honrar con nuestra vida las de aquellos que se sacrificaron, que tuvieron hambre y heridas, que perdonaron lo imperdonable, que acariciaron con manos encallecidas por el trabajo de sol a sol, o que no tuvieron tiempo para pensar en sí mismos. Que daban su palabra como aval de su honor y conocían el valor de los compromisos.
No tenemos ningún derecho a hacer el gañán como si el mundo debiera quedar fascinado por nuestro talento ni a desperdiciar nuestra existencia frente a la cámara de un móvil. A no hacer de nuestros días un tributo a la sangre, el sudor y las lágrimas de los que nos precedieron. No tenemos derecho a sucumbir frente a ideales de cartón piedra, hedonismo prefabricado y primario, consumo indiscriminado y apaciguador de todas nuestras ansiedades o «libertades» que resultan ser cárceles embrutecedoras.
Escribía Ramón Gómez de la Serna en un libro sobre el Greco*: «Voy a pintar las apariciones del cielo y a los hombres de la tierra, los caballeros orgullosos de su alma». Y Doménikos pintó el entierro del Conde de Orgaz, a san Pedro y san Pablo y al Caballero de la mano en el pecho. Captó que la esencia del español del siglo XVI y comienzos del XVII, de Cervantes y los hombres de Breda, no se hallaba en las riquezas o en la posición, ni en la belleza o en la vida expuesta a la masa acéfala sino en la íntima conciencia de que su valor residía en el revés positivo de la soberbia: la dignidad.
Aquella que mantenían independientemente de la salud, el beneplácito de la chusma, las comodidades materiales o los pecados y vergüenzas. La integridad acompañaba a los hombres y mujeres de la historia que atraviesa España mientras no abandonasen las exigencias del alma.
No sé si cualquier tiempo pasado fue mejor pero sí que lo que vendrá será bueno sólo si dejamos de comprar estafas intelectuales que apelan al agostamiento moral, a la desidia mental y al sentimentalismo obsceno. Si cesamos de abalanzarnos en brazos de placeres facilones y de entregarnos a reconocimientos espurios. Si entendemos que la felicidad no es un derecho ni un objetivo y ponemos nuestro empeño, mejor, en la reciedumbre y en la dignidad. En aquello que es más grande que nosotros y nos libera. En ser individuos que podamos sostener la mirada al tipo del espejo. En estar orgullosos de nuestra alma.
*Artículo Orgullosos de su alma de Julián Marías en ABC (22/09/94)