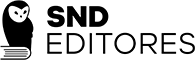Nieve y azul, bandera de diciembre.
Algo se anuncia en medio del Adviento.
Se insinúa una brisa, un soplo, un tiento
suavísimo, lejano. Y sin que siembre
la semilla el gorgojo ni remembre
mente alguna mancilla en pensamiento.
Y cae la nieve que nos cuenta un cuento
de pureza abrigada hasta septiembre,
la nieve descendiendo inmaculada,
nieve de limpio azul, blanca y rosada,
sesgando el aire con copos de alegría,
besándose a sí misma, inaccesible,
la nieve en flor y madre de MARÍA.
A la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Gerardo Diego.
Mañana 8 de diciembre, la Iglesia católica celebra la festividad mariana de la Inmaculada Concepción de la Virgen María después de que el papa Pío IX promulgase el dogma por el que María fue concebida sin mácula, sin pecado original, en la bula Ineffabilis Deus.
Era el año 1854, también a principios de este último mes del calendario en el que, como escribía Camilo José Cela en A pie y sin dinero, pero amo del mundo, «hace frío, mucho frío, pero nunca bastante para frenar a la Infantería, que, con un trajecito de dril, derrite la nieve de los montes y la escarcha de los ríos difíciles y el hielo que oprime los corazones en desgracia.»
Y por la Infantería, me viene hoy este recuerdo a escasas horas de cumplirse 30 años de mi jura de bandera como infante en tan señalada fecha y, para mayor orgullo, como caballero legionario en el glorioso Tercio Gran Capitán I de la Legión de Melilla, la antigua Rusadir.
Evidentemente, la descripción climatológica del ilustre escritor español no se asemeja a la de aquel día de mi compromiso con la Patria en 1993. Sin embargo, tanto por el contexto como por la geografía, el escritor también relataba que «el secreto de la Infantería, la Española de las cornetas en el cuello de la guerrera, es el de sacar fuerzas de flaqueza y hacer de tripas corazón…y el otro secreto es el de calentar el aire con la mirada y darse cuenta de que la batalla terminó cuando el soldado creía que estaba empezando.» Si hizo frío, personalmente, no lo recuerdo. Puede que la continua mirada al cielo de un millar de legionarios aumentara el calor que, después de meses sin nuestras familias, éstas nos habían traído desde la Península.
Tal vez, la emoción y exclusiva intensidad de aquel miércoles 8 de diciembre, momento único y puntual en mi vida, pudo hacer que me evadiese en el tiempo y el espacio hasta el punto de que, en aquel patio de armas del Tercio y con la protección de retaguardia del histórico Fuerte de Cabrerizas Altas, fuese ajeno a las circunstancias allí vividas. Ciertamente, el escenario con dos Banderas de la Legión entre las que formaban unos 300 jurandos invitaba a una evasión espiritual, casi mística.
Y ese doble traslado, temporal y espacial, me había conducido a la gesta de los infantes españoles en Empel, allá por tierras de Flandes, en la oscura tarde del 7 de diciembre de 1585 cuando el Almirante Holak y las fuerzas de un numeroso ejército se habían convertido en el enemigo a batir para nuestros valientes Tercios. Habían pasado más de cuatro siglos, pero el recuerdo de una homilía me había puesto en guardia para el «día de autos».
El gélido invierno –habitual por aquellas latitudes– había venido acompañado de una insufrible y constante humedad por la cercana presencia del discurrir de las aguas del Mosa y del Waal en las inmediaciones de la Isla de Bommel, la posición española que, con bravura y orgullo, defendía el Tercio Viejo del Maestre de Campo Francisco Arias de Bobadilla.
Hambrientos, sedientos, agazapados, asustados, somnolientos, congelados y sin escapatoria, alrededor de cinco mil infantes españoles parecían haber sido expuestos a la peor de sus fortunas tras la reciente contienda en zonas próximas al dique de Grave. La Muerte buscaba voluntarios al compás del oscilante movimiento de su insaciable guadaña.
Las fuerzas de aquellos bravos soldados se habían reducido a la mínima expresión, al mismo nivel que marcaba una temperatura con varios grados bajo cero y una climatología tan adversa que, si cabe, les hacía rememorar constantemente el lejano sol de la Patria que habían abandonado meses atrás para defender la fe católica a miles de kilómetros de su España natal. Era cuestión de fe, de la defensa a ultranza de esa religión que, desde la cuna, corría por sus venas.
A principios de ese mes, la situación se había tornado insostenible ante la ausencia de agua, comida, equipo, auxilio y ropa seca. Las posibilidades de salir con vida del infierno del norte eran escasas y, en esta ocasión, contrastaban con la resaca de la victoria tras la reciente toma de Amberes. Todo éxito es efímero y las garantías de su continuidad, también. Era cuestión de, en la medida de sus posibilidades, procurar no bajar la guardia y afrontar los sucesivos envites con grandes dosis de templanza y fortaleza a pesar de las infinitas vicisitudes del momento.
La lluvia, la humedad, el hambre, el frío, el barro, la moral baja y el desconsuelo campaban a sus anchas en el campamento español y entre millares de compatriotas cuyas esperanzas de supervivencia decrecían ante la dificultad añadida de la desaparición de los refuerzos prometidos por Alejandro Farnesio, gobernador de los Países Bajos, y las naves españolas que, apresadas por el enemigo, se consumían en llamas ante la algarabía de los sitiadores de islotes cercanos.
No había escapatoria, sólo la propuesta de una rendición honrosa para aquellos bravos Tercios. Sin embargo, el desafiante orgullo español se manifestó a través de las confiadas palabras de Bobadilla: “Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos”.
Ante la afrenta por respuesta de aquel capitán de los Tercios, el Almirante Holak buscó su venganza en la alianza con el medio físico y, así, se valió de las aguas del Mosa y su discurrir por un canal superior al del terreno ocupado por la resistencia hispana. El objetivo era abrir una gran brecha en el dique y hacer que sus aguas estancas anegaran la posición española hasta hacerla desaparecer.
Afortunadamente, quedaba el pequeño montículo de Empel, un último halo de esperanza para los nuestros y, presumiblemente, la única tabla de salvación –nunca mejor dicho– para aquellos curtidos y bregados soldados.
Fue entonces cuando un infante del Tercio, que paradójicamente cavaba una trinchera para el descanso eterno de su alma, halló enterrada en el barro una pequeña tablilla flamenca con una imagen policromada, la de la Inmaculada Concepción.
Los gritos del sorprendido soldado alertaron a sus compañeros que, colocando el cuadro sobre la bandera española, se arrodillaron ante un improvisado altar para rezar la Salve a esa Virgen cubierta de lodo: «¡Salve, Virgen Inmaculada!», gritaron al unísono.
Todos lo interpretaron como una señal divina, pero, especialmente, Francisco Arias de Bobadilla, que no tardó en arengar a sus hombres para instarles al abordaje nocturno de las naves enemigas que rodeaban la isla: «¡Soldados! ¡El hambre y el frío nos llevan a la derrota, pero la Virgen Inmaculada viene a salvarnos!”.
A última hora de esa misma tarde, un viento frío arreció y heló las aguas de los ríos colindantes. Desde aquella ubicación tan desoladora, en las primeras horas del 8 de diciembre, los españoles avanzaron por el inesperado y milagroso camino de hielo al amparo de la oscuridad y con la inseparable y divina compañía de aquella imagen mariana, la de la benefactora y protectora Inmaculada Concepción.
El ataque por sorpresa de los españoles les condujo a una inenarrable y épica victoria sobre un Holak que pronunció las siguientes palabras: «Tal parece que Dios es español al obrar, para mí, tan gran milagro”.
Se había obrado el milagro y los barcos protestantes se hacían a la mar levantando el asedio a la Isla de Bommel en pavorosa huida ante el insistente eco de profundas oraciones y atronadores gritos de aquellos bienaventurados infantes hispanos que, gracias a su inesperada aliada, habían logrado esquivar la presencia y trágicas intenciones de una muerte segura a manos del poderoso enemigo holandés.