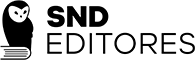La Guerra del Golfo en 1990 supuso un antes y un después en las relaciones entre las diferentes facciones del islam en Oriente Medio. Hasta entonces, Arabia Saudí, custodia de los Santos Lugares, había ostentado un prestigio que los ulemas más conservadores pusieron en tela de juicio cuando permitió la ocupación de parte de su territorio por las fuerzas estadounidenses para la defensa de Kuwait. Al terminar la guerra, la dinastía saudí, que había explotado aquella posición de privilegio en su favor, se vio en la necesidad de reformular su influencia fomentando la unión de los musulmanes en el mundo -muy particularmente entre los jóvenes de Occidente- y comenzando su lucha contra una (supuesta) islamofobia.
Como muchos autores reconocen (Philippe d’Iribarne: «Islamophobie: Intoxication idéologique» o el superviviente de la matanza de Charlie Hebdo, Laurant Sourisseau), éste es un concepto creado y explotado artificialmente para acallar cualquier protesta fundamentada contra el asentamiento musulmán en Occidente. Así ocurrió, por ejemplo, con las miles de violaciones y abusos sexuales cometidas a menores en Rotherdam y Rochdale (Reino Unido): la policía y los servicios sociales se negaron a admitir esta realidad durante años por miedo a ser acusados de islamófobos. La cancelación y la autocensura son prácticas bien conocidas hoy en día entre nosotros, y que Sourisseau compara con las acusaciones de «burgués» en tiempos estalinistas.
Arie Alimi, abogado franco argelino y miembro de la Liga de Derechos Humanos en Francia, va aún más lejos. «El terrorismo islamista tiene un dogma que está escrito: es cometer atentados para que los musulmanes sean estigmatizados y ello lleve a un mayor terrorismo y radicalización» decía a France 24 en Octubre de 2020.
Mientras a las autoridades o ciudadanos de países europeos se nos acusa fácilmente de islamófobos por prohibir el velo integral (burka o niqab) en lugares públicos como la escuela, la calle, o la Administración, en muchos países de mayoría musulmana la persecución de cristianos es feroz y violenta. Aunque quien esto escribe es agnóstico, una vez más la doble vara de medir es inexplicablemente abrumadora y muy pocos llaman la atención sobre ella. En 2023, según la ONG Puertas Abiertas, 4.998 cristianos fueron asesinados en el mundo, 14.766 iglesias fueron atacadas, y 4.125 cristianos fueron detenidos por su filiación religiosa. El motivo de persecución en 33 de los 50 países analizados fue la ‘opresión islámica’. Los diez países donde esta persecución fue mayor fueron: Somalia, Libia, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Afganistán, Siria, Arabia Saudí y Mali. Los diez siguientes: Argelia, Irak, Maldivas, Burkina Faso, Mauritania, Marruecos, Bangladés, Níger, República Centroafricana y Turkmenistán. Les siguieron: Omán, Etiopía, Túnez, Egipto, Mozambique, Qatar, República Democrática del Congo, Indonesia, Camerún, Brunei, Comoras, Jordania y Malasia.
Una hábil reinterpretación –desde el punto de vista racial o religioso– de actos delictivos reiterados en nuestras sociedades, consigue trasladar el foco desde sus autores –determinados grupos poblacionales reincidentes– hacia sus víctimas: los autóctonos europeos racistas. Además de asistir estupefactos o inermes a este malabarismo culpabilizador, somos también pagadores de gran parte de su manutención en nuestras sociedades de acogida, al tiempo que nuestros servicios públicos se colapsan. Muy pocos se atreven a hablar del antisemitismo; la homofobia; la consideración de la mujer, particularmente la occidental; los guetos en donde se palpa su marginalidad voluntaria y el odio al resto, su elevado desempleo y abuso de ayudas sociales, y su alta criminalidad. Pero nosotros somos racistas, discriminatorios e islamófobos por condenar todo eso.
Parecería ridículo hablar de hindufobia, budismofobia, eurofobia, occidentofobia, … Pero nos hemos dejado convencer en nuestra propia casa de que tantos países europeos, y tan diferentes, nos hemos confabulado para discriminar selectivamente a un solo grupo poblacional, a una sola religión. Somos la civilización y el continente con más derechos y libertades garantizadas por ley. Cuando el común denominador de ese amplio rechazo es un solo grupo, éste debería hacer una sincera introspección para analizarlo. Pero los musulmanes son incapaces de ello por su perenne victimismo, resentimiento y culpabilización ‘del otro’, que retroalimentan generación tras generación, y que les impide mirar hacia adelante y progresar.
No deja de llamarme la atención que, a pesar de nuestra supuesta discriminación, sigan llegando a Europa cada vez en mayor número y pariendo aquí niños musulmanes como si a sus padres no les importara la islamofobia que dicen padecer. Ello me hace pensar si ésta no es como nos la pintan, o si en cualquier caso aquí viven mejor que en sus propios países de los que huyeron: a gastos pagados. Incluso si fuera otro su propósito más escondido: nuestra paulatina ocupación sin posibilidad de una oposición legítima, ni si quiera dialéctica.
Por fin, nunca se habla del otro racismo, del racismo a la inversa, hacia el occidental: parece como si a determinados estamentos de la izquierda populista española y europea, y a sus filiales mediáticas, no les resultase vendible ni rentable. ¿Política, electoralmente? ¿Quién o qué tiene tanto poder como para hacernos comulgar con ruedas de molino o –peor aún– para acallarnos a través del engaño, la ocultación y la intimidación institucionalizada y mediática?
Alejandro Espinosa Solana es autor del libro: ‘Hacia una Europa Islamizada‘