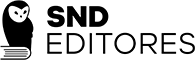Han acabado los festejos. El pueblo se ha retirado. Los demás también. Cae la noche sobre Burgos y sobre toda España. Francisco Franco, recién designado Jefe del nuevo Estado español, Generalísimo de sus Ejércitos y Caudillo, se retira a su habitación del Palacio de la Isla convertido en su Cuartel General. El bullicio se ha terminado. La calma lo envuelve todo. Por fin el hombre queda a solas consigo mismo… y con Dios, porque sabe que Dios nunca le abandona; ni él a Él.
Franco se arrodilla ante un austero crucifijo. Se siente abrumado. Hoy de nuevo cae sobre sus hombros una responsabilidad que le supera. No es la primera vez. Desde muy joven ha sido así. Sólo que esta vez sabe que la carga es especial y definitiva. Por la gracia de Dios, pues todo emana de Él, se encuentra en una posición tan privilegiada como temible. Acaba de prometer que «Os aseguro que mi pulso no temblará, que mi mano estará siempre firme y que llevaré mi Patria a lo más alto o moriré en el empeño”. Nunca ha dicho lo que no siente, lo que no cree o lo que no está dispuesto a realizar. Sabe que está todo por hacer y que los obstáculos son inmensos, pero no duda ni lo más mínimo. Hacer. ¿Qué hacer?
Lo más urgente es alcanzar la victoria en la desdichada guerra que enfrenta a españoles contra españoles como nunca antes. La guerra, cuyos males conoce bien, no debe ser a sangre y fuego. Hay que contener y escatimar hasta lo imposible sufrimientos y destrucciones. Cuenta con la raza que, aletargada durante ese siglo XIX que quisiera borrar de nuestra historia, por fin ha despertado, pero falta la unidad plena y real, profunda y sin fisuras en torno a él y al Ejército. Conseguida dicha unidad, la victoria no tardará en llegar. Ah, y hay que derrotar al enemigo plenamente, sin condiciones.
Pero la guerra sobrevenida y la victoria de las armas de nada habrán servido si no se alcanza lo más importante: la victoria en la paz. Un mal como es la guerra sólo se justifica si el bien que produzca compensa sus miserias y desdichas, la sangre derramada, las heridas causadas que… tardarán años en curar. Para ello es fundamental no volver a la situación de partida. Se lo prometió a Víctor Pradera la última vez que lo vio poco antes de partir para Canarias. Pradera… dicen que lo han asesinado. Uno más de tantos buenos y grandes que pierde España.
Restañar heridas no puede en esta ocasión hacerse mediante la tan clásica como injusta e inútil amnistía general. Habrá que hacer justicia, sí, pero impedir la venganza. Las víctimas de la revolución no pueden quedar abandonadas en su dolor. Los asesinos han de pagar. Pero al tiempo hay que ofrecer perdón, piedad y misericordia. No somos como ellos, incluso contando con que muchos no lo agradecerán y otros tantos no lo comprenderán.
Y lo social. Buena parte de la culpa de la situación a que se llegó la tiene el atraso, las diferencias, la explotación, el egoísmo y la corrupción que durante más de un siglo de malos gobernantes sufrieron los españoles llevando a muchos, honrados y trabajadores, a caer en las redes de demagogos y revolucionarios sin alma ni corazón, escoria que se aprovechó sin escrúpulo alguno de los más débiles. No esperará a la victoria. Hay que comenzar a gobernar ya en lo social. Así demostrará que lo que lidera no es uno de tantos pronunciamientos más de una clase privilegiada en pos de consolidar, aún más si cabe, sus beneficios, sino que su meta es conseguir sacar a España de su atraso hasta ponerla a la vanguardia del mundo en lo social.
Obra ingente la que prevé. Inmensa. Inalcanzable para un ser humano. Por eso, mira al crucifijo y musita “Sin Mí nada podéis”. Bien lo sabe él. Pero también sabe que Él nunca le ha fallado. Que Su gracia basta y que nunca falta, sino todo lo contrario, sobra. La victoria está asegurada en la guerra. La de la paz también si gobierna sobre la base de las leyes de Dios. Las leyes de Dios. Por un segundo se le pasa por la cabeza algo que no debe olvidar nunca: como gobernante es también responsable de las almas, además de los cuerpos, de los españoles. España se había olvidado de Dios, de ahí su decadencia y llegada al borde del precipicio. Hay que hacer que España vuelva a mirar a Dios. Así, lo demás, todo lo demás, se le dará por añadidura.
Pero la obra es inmensa. Casi infinita. Se parte de la nada y aún menos que de la nada, por ello hará falta tiempo, décadas. Sin quitar los ojos del crucifijo, exclama: “Señor, dame tiempo, tiempo, tiempo”.
Es noche cerrada. El cansancio le vence. Se retira a dormir. Un último y tenue pensamiento vuela hacia su mujer e hija y, ya casi inconsciente, de nuevo a España y musita “…o morir en el empeño”.